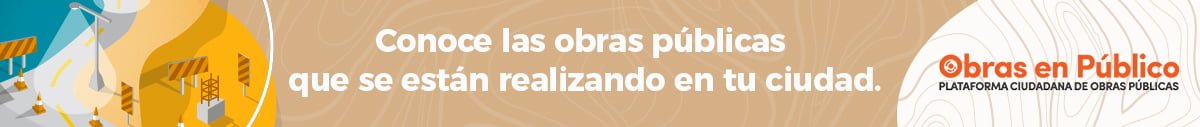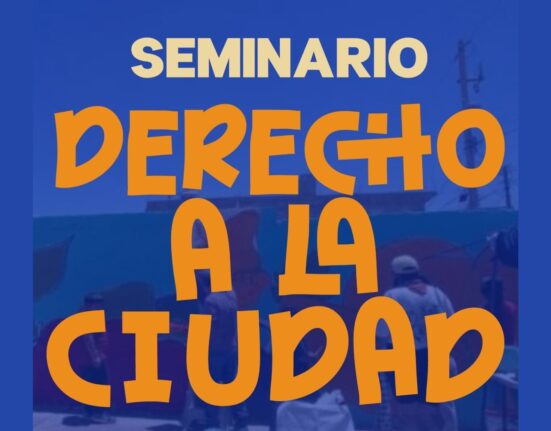Los asesinatos de Tania y Eli exponen de nueva cuenta la violencia estructural contra las mujeres trans en el estado de Chihuahua. Activistas denuncian la falta de reconocimiento legal, exigen justicia y narran las formas en que resisten desde la memoria, la organización y la lucha cotidiana.
Por María de la Luz Cabrera, Viviana Martínez y Carina Solórzano / YoCiudadano
Ciudad Juárez, Chihuahua.— El 10 de mayo de 2025 fue asesinada Tania, una mujer transgénero originaria de Veracruz. A unas horas de su muerte no se contaba con alguna seña distintiva que apuntara a su identificación. Su caso generó indignación y alarma en la comunidad de la diversidad sexual juarense. Un día después, activistas y ciudadanas se manifestaron en la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM).
Casi tres meses después, el 5 de agosto, medios locales reportaron el asesinato de otra persona trans en Ciudad Juárez. Vecinas y vecinos la conocían como Eli, también originaria de Veracruz. La FEM investiga el caso, aunque hasta ahora no existe una identificación formal ni se ha reconocido oficialmente su identidad de género. La Fiscalía solo ha establecido que se trata de una persona del sexo masculino.
El cuerpo, que presentaba signos de traumatismo, fue localizado al menos 48 horas después del fallecimiento, por lo que se presume una muerte violenta. En respuesta, nuevamente los colectivos de la diversidad sexual convocaron a una concentración pacífica el 8 de agosto para exigir justicia y un alto a los feminicidios de mujeres trans en el estado.
Los asesinatos de Tania y Eli —así como los de la activista Mireya Rodriguez en 2020, y Ariana Ponce y “La China” el año pasado— encarnan los problemas estructurales a los que se enfrentan las personas trans en Chihuahua y el resto del país.
Durante años, las autoridades del estado de Chihuahua han promovido una agenda ideológica que segrega a las personas de la diversidad sexual, especialmente a las personas trans, una situación que las invisibiliza y pone en riesgo su vida, señalan activistas.
Para activistas y colectivos es urgente que el Estado reconozca y proteja sus derechos, ya que Chihuahua fue el tercer estado más peligroso para las personas LGBT+ en 2023, de acuerdo con información de la organización Letra Ese, que monitorea los crímenes de odio contra esta población en todo el país.
Además, denuncian la falta de protección y exigen la tipificación del transfeminicidio —homicidio hacia las mujeres transgénero motivado por su identidad de género— o que los casos sean investigados como feminicidios calificados.
En México hay 30 estados que no contemplan el transfeminicidio en sus Códigos Penales. Tampoco está legislado a nivel federal. Las dos excepciones son Nayarit y la Ciudad de México, que representan apenas un avance en el reconocimiento de la vida de las mujeres transgénero.
En el caso de Nayarit, el transfeminicidio se cataloga como una agravante de feminicidio con penas de hasta 60 años. La Ciudad de México aprobó el año pasado la “Ley Paola Buenrostro”, que lo tipifica con una pena de hasta 70 años.
Resistir desde el margen
Desde pequeña, Mabel Vega sabía que su identidad no coincidía con el género con el que fue socializada. Al entrar al kínder, la confusión le acompañó: debía estar en la fila de los niños o usar el baño de hombres.
“Yo veía a todos los niños conformes con la indicación del baño al que debían entrar”, recuerda. Pensaba que era la única distinta. Sospechaba que, si hablaba con un adulto, la regañarían. Así que decidió callar.
Antes de ser mayor de edad, Mabel comenzó a vivirse. Durante la preparatoria no soportaba la disforia –malestar persistente por la falta de correspondencia entre su sexo biológico y su identidad de género–, ya que una de las reglas era tener el cabello corto, aunque ella se maquillaba.
Buscó información, descubrió el concepto de personas transgénero y confirmó que ese era su camino. Comenzó un tratamiento hormonal y empezó a usar ropa acorde con su identidad de género.
Fue trabajadora sexual y conoció a otras mujeres en su situación. A través de organizaciones dedicadas a la salud sexual, conoció sus derechos. Le agradó su labor y decidió luchar como activista independiente por los derechos de mujeres transgénero en situación de pobreza o que se dedican al trabajo sexual.
Mabel, quien actualmente es la titular del Consejo Municipal para Prevenir la Discriminación (Comupred) de Juárez, recuerda cuando se manifestó en la Fiscalía junto a sus compañeras por el caso de Mireya Rodríguez Lemus, después de que su presunto homicida fue liberado pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua contaba con más de 70 evidencias que lo vinculaban con el transfeminicidio.
Felina Mu, activista y docente, también enfrentó un proceso difícil de transición. Desde la preparatoria evitaba hacerse preguntas sobre su identidad. Como muchas personas trans, no tuvo acceso a información para entenderse.
“Nunca me acerqué con personas de la comunidad, ni tenía el conocimiento sobre estas situaciones”, dice. Cuando le comunicó a su familia que era una mujer trans, no recibió una respuesta compasiva. Decidió irse de casa para iniciar su transición.
Paloma Villegas, activista originaria de Veracruz, representa a la resistencia trans migrante. Desde niña sabía que no se sentía conforme con su género. Participó en eventos sobre vulnerabilidad, violencia y discriminación hacia poblaciones marginadas.
“Tenemos los mismos derechos de ser felices. Amor es amor, independientemente de la identidad de género o de la orientación sexual”, dice.
Paloma se ha dedicado al activismo durante 34 años. La primera injusticia que enfrentó fue por parte de la policía. Desde entonces ha acompañado a víctimas de violencia.

Sin datos, sin justicia
Muchas mujeres trans no son contabilizadas ni siquiera después de su muerte, señala Paloma, quien ha documentado casos junto con otras compañeras. Aunque son presentados a la Fiscalía, no se toman en cuenta: “Todavía estando muertas, somos violentadas”.
Paloma recuerda que, en 2006, durante la primera administración municipal de Héctor ‘Teto’ Murguía, aumentó la violencia contra personas dedicadas al trabajo sexual en la Zona Centro. Muchas compañeras se fueron; ella se quedó.
Relata que la policía hacía actividades fuera de su competencia, emitía comentarios estigmatizantes y exigía registros de salud. Señala que, aunque el trabajo sexual no es legal en el estado de Chihuahua, tampoco es un delito.
Paloma considera necesaria la creación de Unidades de Atención a la Diversidad Sexual (UNADIS), como las que existen en CDMX, Puebla, Jalisco y Veracruz, para garantizar atención en salud a mujeres trans.
Por su parte, Mabel reconoce que la creación del Comupred —una instancia municipal creada oficialmente en 2019 con el propósito de orientar a víctimas de discriminación— ha promovido acompañamiento institucional a poblaciones vulneradas, lo que dio seriedad a denuncias por discriminación laboral y un trato más respetuoso por parte de las autoridades.
No obstante, cuestiona la falta de voluntad política para plasmar los derechos de las personas trans en la constitución local. Explica que la presentación de iniciativas encaminadas a ello se ha encontrado con un Estado ultraconservador, que ha impuesto trabas durante años.
Además, Chihuahua se sitúa entre los estados con cifras crecientes, según el informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBT+: “si bien cada caso es motivo de nuestra preocupación, las crecientes cifras en Veracruz, Chihuahua y Michoacán han resultado motivo de especial atención.”
Diversas organizaciones y colectivos han impulsado reformas, sin resultados: “en Chihuahua, el Congreso nos ha ignorado totalmente. Se han presentado infinidad de iniciativas”, dice Mabel.
Felina, Paloma y Mabel se encontraban entre las personas que se manifestaron el 11 de mayo por el asesinato de Tania, cuyo caso fue clasificado como homicidio y no como feminicidio debido a “tecnicismos legales”, explica Felina.
“Es inaceptable. Tania recibió violencia sexual, física, su cuerpo fue dejado en la vía pública”, señala Felina, y agrega que homicidios y feminicidios deben tener una agravante en el caso de que se cometan contra personas transgénero:
“Un feminicidio debe tener la agravante de ser transfeminicidio. No debe ser tratado como una situación distinta. En el momento en que esa categoría esté en práctica, se nos segregará”.
Mabel opina que es necesario tipificar el transfeminicidio, aunque advierte sobre las dificultades jurídicas. Coincide en que, si se incluyera como agravante dentro de la figura de feminicidio, habría más posibilidades de acceso a la justicia:
“Las personas trans no solo tenemos derecho a un nombre y a un género en nuestros documentos. Tenemos derecho a la salud, a la educación, a un trabajo libre de discriminación, a transitar libremente sin ser violentadas”.

Fiscalía reconoce solo un caso en los últimos años
La titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y de la Familia, Wendy Paola Chávez Villanueva, reconoce que no hay un protocolo específico para investigar las muertes de las mujeres transgénero, por lo que estos casos se califican como feminicidios enfocados a la comunidad LGBT+, en los que se señala que su identidad de género fue el motivo del deceso.
No obstante, la FGE cuenta con un ‘Protocolo de Actuación en la Investigación de Delitos que Involucren Personas de la Diversidad Sexual’, un instrumento diseñado para que Ministerios Públicos, agentes de la Policía de Investigación, peritos y analistas conduzcan sus investigaciones con perspectiva de derechos humanos y bajo enfoques de priorización, diferencial y especializado.
Respecto a cómo se aborda la identidad de la víctima durante la investigación, la titular explica que se brinda la atención en función de cómo se le trataba en sus espacios cotidianos, como su casa o trabajo, y con la identidad de la documentación oficial, así como la que asumían públicamente.
Asegura que en casos de transfeminicidios es importante que se reconozca la identidad o la expresión de género de las víctimas para evitar cualquier tipo de arbitrariedad.
Sin embargo, advierte que en ocasiones hay poca información de los entornos de las personas y eso representa obstáculos técnicos y jurídicos: “Hay veces con poca comunicación con las familias para tener datos y saber de las actividades de las mujeres”.
La fiscal indica que en los últimos años solo un caso se determinó como feminicidio: el de Ariana Ponce, mujer asesinada en septiembre de 2024 en la ciudad de Chihuahua, pues existían las razones de género que se establecen en el artículo 26 BIS del Código Penal del Estado.
Además, señala que en el artículo 136 del mismo se habla del homicidio calificado en el apartado XI: “cuando se cometa por razones de género contra una persona con identidad de género distinta a su sexo”.
De acuerdo con Joselyn Guzmán, vocera de la FEM, en 2024 se registraron tres asesinatos de mujeres trans, pero solo el de Ariana se categorizó como feminicidio. Sobre los otros dos, dice que se relacionaron con “tema de drogas”, en tanto que este año no hay ninguna carpeta abierta por feminicidio con agravante de género.
El Código Penal del Estado de Chihuahua no tiene un apartado en el que se hable de crímenes de odio. En su lugar existe una disposición que agrava el delito por razones de género. La fiscal asegura que vale la pena que otras ‘figuras delictivas’ tengan una sanción particular.
Sobre cómo afecta a la investigación menciona que “el hecho de que no haya sanción específica para crímenes de odio no significa que los casos no se visibilicen como lo que son”. Un ejemplo de ello, añade, es el caso de Ariana Ponce.
Recientemente la Fiscalía tomó el caso de Tania, que se investiga como feminicidio aunque jurídicamente no ha podido concluir que se trate de uno, asegura Chávez. Entre los avances está la recabación de pruebas de entornos en los que vivía, como familiares o de su sector no sentimental.

Desde el Congreso del Estado, la diputada Jael Argüelles (Morena), presidenta de la Comisión de Feminicidios, opina que es necesario tipificar los delitos y proteger a la población de mujeres transgénero, pues la falta de esta categoría refleja la transfobia insertada a nivel cultural y estructural.
Afirma que se tienen algunos mecanismos desde el Congreso que, si bien no son iniciativas, son puntos enfocados en la perspectiva de género.
“Todos los grupos parlamentarios convergen en una forma de pensamiento en ocasiones incluso retrógrada (…) queremos darle la batuta a las comunidades con las que estamos trabajando y que sean ellos y ellas quienes nos determinen de qué forma, cómo y cuándo quieren hacerlo”, dice.
Asegura que se debe tipificar el transfeminicidio o buscar alguna forma jurídica para conseguir la protección de este grupo, especialmente
porque se ha detectado que más del 50 por ciento de los delitos cometidos contra la comunidad de la diversidad sexual son de esta categoría.
Pese a la creciente demanda por reconocimiento legal de la identidad de género en Chihuahua, el Congreso del Estado ha presentado escasas iniciativas en esta materia durante la última década.
En respuesta a una solicitud de información, el Poder Legislativo informó sobre cuatro propuestas: la declaración del 17 de mayo como Día Estatal de la Lucha contra la Homofobia (2011), una ley de identidad de género archivada (2012), la regulación de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género, conocidos como ECOSIG (2021), y un llamado a incluir a personas de la diversidad sexual en la selección de magistraturas (2024).
De acuerdo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH), entre 2020 y 2024 solo se documentó un expediente de queja relacionado con crímenes de odio dirigidos contra personas transgénero. En contraste, se han abierto 38 expedientes por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas contra integrantes de la comunidad LGBT+ en general.
También el Observatorio Nacional de Crímenes de odio contra personas LGBT en México registró que, “del total de crímenes de odio en contra de la comunidad LGBTTIQ+, las mujeres trans son las de mayor registro en asesinatos (44.5 por ciento).”
Por su parte, la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua reconoció que no existe un registro público ni desagregado de las solicitudes de rectificación sexo-genérica tramitadas ante el Registro Civil del estado.
Aunque detalló los pasos requeridos para realizar el procedimiento — entre ellos una solicitud firmada, acta a corregir, protesta de reconocimiento de identidad autopercibida y pago de derechos—, la falta de sistematización de estos datos impide conocer cuántas personas han accedido efectivamente a este derecho.

Celebrar la vida, honrar la lucha
A pesar del estigma y la violencia, la comunidad de la diversidad sexual se reúne cada año para conmemorar los avances conquistados y poner en alto el nombre de quienes ya no están.
El pasado 21 de junio, miles de personas que participaron en la marcha de las diversidades afectivo sexuales tomaron las calles del Centro Histórico de Ciudad Juárez, entre alegría, música y baile.
Los carteles gritaron amor y justicia: “que ser visibles no cueste la vida” —recordando a le magistrade Jesús Ociel Baena, asesinade en noviembre de 2023—, “love wins”, y otro más “somos iguales ante Dios”. Cada frase atesoraba una historia personal.
El Monumento Benito Juárez se llenó de banderas de colores que cubrieron el piso. Ahí, frente a la multitud, Mabel Vega tomó el micrófono: “seguimos en pie de lucha hasta que el respeto se haga costumbre”.
Una mujer sentada en el suelo llevaba una bandera del orgullo trans amarrada en forma de capa. La foto de Tania encabezó su altar andante. Junto a ella, Sara Millerey, Natalia Lane, Leslie Rocha, Valeria C., Ariana Ponce, Mireya Rodríguez, Renata Nicole.
Como ella, muchas personas las mantienen en su memoria. “Alto a la violencia hacia las mujeres cisgénero y trans. Todes somos Tania”, se escuchó a la multitud rugir.
Las múltiples exigencias de justicia y los testimonios de quienes marcharon, exhiben que el problema es más grave de lo que se da a conocer. Las instituciones gubernamentales no han concretado avances significativos para proteger a la comunidad de la diversidad sexual.
La lucha sigue y la mayoría de las activistas coinciden en que son necesarias más voces, nuevas ideas, y juventudes LGBT+ que estén dispuestas a alzar la voz. Al mismo tiempo buscan visibilidad y apoyo de la sociedad. Hacen un llamado a no tener miedo y a mantener en pie el movimiento de resistencia.
Ese día, el atardecer regaló un cielo encendido de naranja y tonos rosados, como los que acostumbra la ciudad. Frente al escenario lleno de música, arte y baile, se alzaron voces que exigen justicia, respeto y vida digna para todas las personas.
Entre las miles de personas reunidas en torno al Monumento a Benito Juárez, el bullicio tomó la forma de una consigna urgente: que ser visibles nunca más cueste la vida.