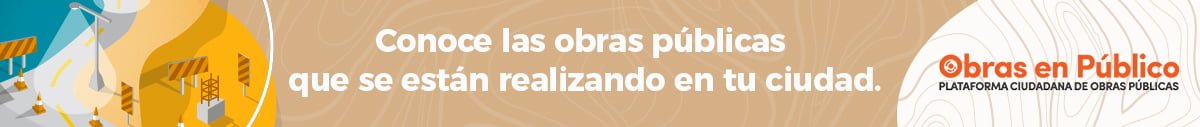Al cumplirse 19 años de la tragedia de Pasta de Conchos, compartimos tres testimonios de mujeres jóvenes que buscan cambiar los horizontes de esta región abarrotada de pozos y tajos de carbón.
Por Omar Navarro Ballesteros para Heridas Abiertas
Coahuila.— Por alguna extraña razón que va más allá de la geografía, antes de referirse a estas zonas como pueblos, ciudades o rancherías se les nombran como “minerales”. Sí, a las comunidades de la Región Carbonífera se les denomina así por la abundancia del carbón.
Esto obliga a las y los habitantes a crecer con una identidad forzada que gira en torno a la extracción precaria de la hulla. Una región que los ha estereotipado para poder cumplir con los roles establecidos por el Estado y así generar energía y fundir acero. En múltiples conversaciones las mujeres de Barroterán y Palaú han enfatizado la necesidad de dejar de aparecer en los medios, en redes y en las noticias como viudas.
Hoy, al cumplirse 19 años de la tragedia de Pasta de Conchos, compartimos tres valiosos testimonios de mujeres jóvenes que buscan cambiar los horizontes de esta región abarrotada de pozos y tajos de carbón.

Ejercer el Derecho en donde impera la impunidad
Barroterán es el primer pueblo del municipio de Múzquiz. Es conocido por la gran explosión de las Minas Guadalupe en 1969, pero las desgracias continuaron: el último minero del pueblo siniestrado fue en MICARAN en el año 2021. Barroterán tiene calles anchas, pues por aquellos años camiones pasaban con toneladas de carbón. Tiene grandes desiertos que son aprovechados por los vaqueros y chiveros, pues más allá del pasto huraño, también hay flor de palma o, “las chochas” como los habitantes les dicen. Además de utilizar plantas como la Gobernadora o el Chaparro Prieto para remediar los malestares de la comunidad. En este pueblo la mayoría de las casas están agrietadas, las paredes partidas, que en su mayoría son de bloque de concreto se debe a que su suelo está totalmente minado.
La calle está vacía y en silencio, sólo se escuchan los sonidos de los grillos ocultos bajo el zacate y en los adobes. La melodía va en sintonía con los destellos de las estrellas de aquel cielo nocturno, pues en Barroterán aún se ven los luceros. Son cerca de las ocho de la noche y Valentina Mireles Fernández conversa en el portal de su casa, en una calle del Barrio 4. La acompaña el viento del norte, aquel que anuncia la llegada del invierno y que ha traído de vuelta un repunte de COVID en el pueblo. La conversación inicia recordando a su abuelo, Rubén Fernández, uno de los fundadores de Barroterán y que en su momento ocupó el cargo de alcalde del pueblo.

El sueño de Valentina era ser maestra, su abuela fue la primera educadora de Barroterán y ejercía su oficio en una escuela llamada “Saltillito”, ahora desaparecida por el tiempo. Al igual que su abuela, su madre optó por este camino. Fue así como se integró a CONAFE para visitar comunidades alejadas y con menos población de la región, en donde a la fecha, la educación sigue siendo un impedimento.
En el municipio de San Juan de Sabinas, lugar en donde se ubica la mina Pasta de Conchos, hay un ejido llamado La Sauceda del Naranjo. Su nombre se debe a que todos los habitantes del ejido se apellidan Saucedo y Naranjo. En ese lugar, Valentina dio clases como parte de este programa en 2016. Hasta ese momento desconocía lo que había pasado en Pasta de Conchos, fue su compañera Consuelo Salazar quien le contó que su padre estaba atrapado en el interior de esa mina desde el 2006.
Valentina confiesa cómo fue redescubrir la Región Carbonífera, pues más allá de Múzquiz, existen otros pueblos que contrastan con la extracción del carbón. Lugares llenos de leyendas y cosmovisiones alejadas de este mineral.
“Recuerdo conocer Los Pilares, un pequeño poblado de Múzquiz en donde las cabañas y las casas eran de cristal, las habitantes las habían construido así para ver por las noches la presencia de animales fantásticos o pumas y osos. Significó mucho para mí, porque descubrí que existían otros lugares más allá de Sabinas, Progreso o Múzquiz”.
Cuenta, además, su paso por la Presa Don Martín y ver la llegada de pelícanos y una gran variedad de peces y las dinámicas con los habitantes que esto implicaba. “Ahí se sostenían de la pesca y no precisamente del carbón y es cerca de Sabinas”.
Ahora Valentina lleva tatuado en su brazo a la diosa griega Temis, símbolo de la justicia, y su cabello está teñido de magenta desde noviembre: es una abogada con maestría en Derecho Procesal. Los habitantes de Barroterán difícilmente pueden acceder a un posgrado. Su apariencia inquieta los juzgados, pues muchas veces no le creen que sea quien lleve los casos -a decir de ella-. Y es que esta población le teme a lo desconocido, pues las minas de carbón muchas veces impiden ver más allá de lo que se puede hacer fuera de las comunidades.

“Yo no sabía lo que eran las minas. Había escuchado hablar por mi mamá y mi abuela cuando barrenaban con explosivos y dinamitas. Hasta a finales de noviembre, que todo Barroterán tembló y los vidrios y las casas vibraron”, narra Valentina entre suspiros al recordar la barrenación más reciente de un tajo a las afueras del pueblo, mismo que desde la narrativa de diferentes diarios y periódicos adjudicaron el estruendo a un “posible meteorito”, como lo señaló el Zócalo.
“Yo me asusté y corrí con mi mamá y le pregunté ¿sentiste? Después del miedo nos comenzamos a cuestionar que si esto se sintió sólo con la explosión de dinamita, ¿cómo se sintió en las pasadas explosiones? Lo primero que hicimos fue hablarle a mi hermana porque mi cuñado trabaja en la mina. Toda la gente de Barroterán, Esperanzas y la Florida nos asustamos, porque lo primero que nos vino a la mente fue una explosión”.
Estas detonaciones están en la colectividad de los pueblos, pues estos lugares se fundan por las minas y también son ellas quienes extinguen a las comunidades. Tal es el caso del pueblo de El Hondo, que de 1902 a 1903 dejó un total de 148 mineros muertos. En el programa A Fondo transmitido en Televisión Española el director de cine Emilio, “el indio” Fernández, originario de este lugar, expresó como los habitantes de esta comunidad y San Felipe migraron a Esperanzas para continuar con la labor de la explotación del carbón después de las explosiones En la actualidad en el Hondo sólo hay pedazos de paredes y cuartos cubiertos de follaje de lo que alguna vez fueron minas y casas.
En 2022 Valentina regresó a la preparatoria de su pueblo con una licenciatura y una maestría. Habló a los estudiantes sobre alternativas para la crisis climática. Valentina tiene una hija y desde enero del 2024 unió lazos con Daniel, un joven licenciado. Sin embargo, expresa que le inquieta el tema de la mina. Pues siempre hay un conocido que baja. Ella busca otros espacios que no tengan que ver con la minería, pertenece a los jóvenes que tiene en claro que el carbón ya nos los representa como identidad, más bien como memoria de las injusticias de este sistema perverso que se lleva de por medio la vida de los mineros. En la Región Carbonífera, en donde abunda la impunidad, ella decidió ejercer el Derecho.
“El tema más fuerte en mi profesión como abogada fue el caso de los migrantes, pues en un tráiler transportan 98 personas sin oxígeno y sin aire, aparte el camión llevaba su carga. Imagínate si el camión llevaba carbón, todo lo que iban respirando. Es un tema muy difícil la trata de personas. Les ayudé a más de 100 personas a tramitar su estancia para que pudieran viajar desde Nuevo León de manera legal a su destino”, resume Valentina llevándose un vape a la boca para relajarse.
Las redes, otra alternativa
Michelle Castillo Galindo es una joven que busca otras alternativas poco convencionales para la región. Además de estudiar Psicología en la UANE de Sabinas es tiktoker. Sus videos rebasan los 2.5 millones de visitas y tiene más de 1 millón de seguidores.
“Recuerdo que comencé en el 2020. Como estaba en la escuela virtual, yo tenía una amiga y decidimos abrir un pequeño negocio de snacks. Fue cuando grabé el primer video”, dice Michelle en conversación para Heridas Abiertas.
Su constancia la ha llevado a publicar siete videos al día. Los likes y regalos de sus seguidores han hecho que monetice. Menciona que tiene amigos y conocidos que decidieron dejar de estudiar e irse a trabajar a las minas y maquiladoras. Ella piensa que los y las habitantes de la Carbonífera no nada más pueden salir en redes cuando existen tragedias o explosiones en minas.

“En redes hay espacio para todos, si les gusta la pastelería se pueden grabar. La gente se va a reír, la gente se va a burlar, pero nunca sabes cuándo va a ser tu momento. Todo lo que te gusta hacer, todo para lo que crees que eres bueno lo puedes compartir en redes”.
En palabras de Michelle, en la sociedad siempre hay lo mismo, por lo que recomienda “buscar otros horizontes”:
“Les diría que busquen lo suyo, lo que les guste, y se enfoquen y tengan mucha paciencia”.
Palaú: voz y sonido de la nueva generación
Para llegar a Palaú se tiene que pasar por curvas muy pronunciadas y rieles de trenes que se debaten entre seguir o no seguir en funcionamiento. El camino está lleno de mezquites y entre sus ramas cuelgan algunas prendas, que, no se sabe si están puestas de manera intencional. También se atoran algunas bolsas de plástico que el viento arrastra por las madrugadas, cuando la neblina lo cubre todo. Después, todo es pajizo por los 31 grados que caracterizan a la población. A la entrada te recibe un “Bienvenidos a Palaú” sobre una gran lámina con el logotipo de Minera del Norte a las orillas.
Palaú es un lugar conocido, al igual que otros pueblos, por las tragedias mineras llamadas “las explosiones de las minas Palaú”. La más conocida ocurrió el 30 de septiembre de 1939. Además de ser una de las ciudades “desarrolladas” por la empresa Altos Hornos de México, de Alonso Ancira a través de su subsidiaria MIMOSA. AHMSA fue la gloria para los trabajadores mineros de la carbonífera a pesar de tener un historial en siniestros hasta el año 2016, que resultaba ser una zona de seguridad en comparación con los pozos y cuevas que abarrotan el monte de los municipios de Progreso, Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz. Sin embargo, sus trabajadores y sus familias y la población fueron abandonadas en medio del pleito político entre Alonso Ancira y Andrés Manuel López Obrador a mediados del 2021.

“No tiene nada de malo ser autodidacta en la Región Carbonífera”, es lo primero que responde Melanie Almanza, joven originaria de Palaú, cuando se le pregunta quién le enseñó a tocar el Ukelele y a cantar. Su padre es músico de un grupo norteño y de este modo heredó el amor por la música de la región. YouTube es una herramienta que, al igual que muchas personas de su comunidad, ha cambiado su vida y su manera de proyectarse. Melanie encontró en esta plataforma la manera de capacitarse mediante tutoriales para aprender a tocar instrumentos como la guitarra.
“Al principio busqué quién diera clases de ukelele en la Región Carbonífera, pero no había nadie. Entonces lo busqué en YouTube, que era lo que tenía a la mano”, explica Melanie.
En algún momento Melanie impartió clases de Ukelele en la Casa de la Cultura de Múzquiz, lo hacía de manera voluntaria. Se trasladaba de Palaú a la cabecera municipal con la única finalidad de que más jóvenes aprendieran a tocar instrumentos de cuerda.
Melanie deja en claro que la minería no es la única opción en la Región Carbonífera: “Están muy equivocados si creen que aquí la gente sólo se dedica al carbón, la región está llena de diversos talentos, por ejemplo, los músicos, mi papá pertenece al grupo norteño Los Kikos y siempre ha trabajado de ello. Es muy bonito que también seamos distinguidos por nuestra música y no sólo por el carbón”.
Destruir los estereotipos
La noción de la Región Carbonífera que impera en los medios de comunicación se basa en el tipo de habitantes que viven en el imaginario de las narrativas nutridas por las empresas y el Estado a través de intentos de productos artísticos. Por ejemplo, existe un monumento en el que una madre entrega a su hijo a la mina, hay libros que glorifican en exceso al minero y a las mismas explosiones, cargándolas con elementos machistas para que el minero no se pueda quejar del peligro y mucho menos se niegue a entrar a una mina. Hay corridos populares, barrios y pueblos enteros que se han desarrollado bajo una falsa identidad que cada vez representa menos a los habitantes. Se puede decir que la minería en Coahuila controlaba todo, incluyendo las tradiciones y el entretenimiento. Las cabalgatas, las ferias, los grandes negocios, cines, festejos y restaurantes eran de empresarios mineros. Eran ellos mismos los que ocultaban la negligencia y deshumanizaban al minero mediante una narrativa que normalizaba la precariedad minera.

Siempre se ha hablado de tres tipos de personajes que únicamente aparecen en la Región Carbonífera: los mineros, las viudas y los jóvenes. Cuando se refieren a los jóvenes es únicamente al género masculino.
El papel de la mujer en la minería es ausente, sólo aparece cuando se convierte en viuda. Una metamorfosis perversa de la que deja de ser invisible a cambio de ver morir a su esposo en la mina. Eso sí, en un principio se culpaba a la mujer de las explosiones, pues todavía en los años 2000 se decía:“las mujeres no deben bajar a una mina, porque la mina es celosa y explota”. Este mito estuvo muy arraigado en cada pueblo y ciudad de la región, lo que también impedía muchas veces que las mujeres pudieran acceder a una universidad para estudiar alguna ingeniería. Y cuando una explosión pasaba, lejos de cuestionar la seguridad, se culpaba a una mujer que “seguramente entró”.
Pasta de Conchos, cambió todo esto, dejaron de ser viudas para ser activistas y luchadoras sociales. Así nació la Organización Familia Pasta de Conchos, caminando con las mujeres y las familias de los mineros. Son las mujeres quienes han impulsado y exigido mejores condiciones para los trabajadores mineros y justicia con los responsables. Y lo más importante, quienes han impulsado el rescate de sus seres queridos.
Sin embargo, también hay mujeres que pierden a su hijo, hermano o padre. Y muchas veces son invisibilizadas por el mismo gobierno.

Las empresas y el Estado nos hablan de un minero que debe tolerar todo dentro de la mina, porque es un trabajo que siempre ha sido la fuente de empleo de estos pueblos y si tu padre o tu abuelo bajó a la mina, pues tú también. Nace así un minero valiente, que no se queja, que es protector y que no necesita de un equipo de seguridad para bajar por que su hombría no lo requiere. Es como crear un superhéroe sin poderes, porque esta construcción de personaje nos habla de la poca capacidad que las minas tienen para brindar equipos de seguridad, el nulo interés por mejorar las condiciones en la minería del carbón y la ausencia de responsabilidad de los empresarios y del Estado en los siniestros mineros.
Finalmente se habla de hombres jóvenes, los cuales decidieron romper con la “tradición de heredar el trabajo”. Se pierde de vista nuevamente a las mujeres que también realizan formas importantes para resistir ante los siniestros. Se habla de jóvenes que estudian, migran o desempeñan otro oficio diferente a la minería. Se les consideran casos aislados, pero son una gran mayoría.
Como en la Sauceda del Naranjo, en la región los apellidos de los empresarios mineros, políticos y funcionarios son los mismos, todos familiares. El nombre de un alcalde sale a relucir en un siniestro minero, junto al de servidores públicos de los municipios o del estado. Todos los ayuntamientos de la Región Carbonífera han sido gobernados por alcaldes involucrados en la minería y en siniestros. Quien impera en la cima de este árbol de la impunidad es la familia Montemayor. Uno de los miembros más conocidos es Rogelio Montemayor Seguy, exgobernador de Coahuila.
Fotos: Omar Navarro Ballesteros*
Edición: Bun Alonso Saldaña
*Escritor y periodista, integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos.